El día que Ibrahim Bekkouri llegó a la frontera, sus pies temblaron de alegría. Atrás quedaba la infancia de un niño que creció al ritmo de los pasos del desierto. Al sur, muchos kilómetros al sur, donde el horizonte es una visión óptica del subconsciente colectivo, su familia había depositado en él toda la energía que produce una tierra seca y hostil, desprovista de caprichos mecánicos.
El deseo de huir de un futuro incierto, motivado por el fracaso del primer intento, alimentaba el sueño de Ibrahim. Podía continuar la lucha y esquivar las expectativas que otros viajeros contaban, pero en su mundo interior eso ya no tenía sentido, no conocía el motivo ni repetía instintivamente las palabras del desierto. Había desestimado la posibilidad de seguir viviendo como un nómada auténtico. Pensaba en sus hermanos, en las gafas que su madre necesitaba, en el agua potable, en un balón flamante para su hermano pequeño, en todos los turistas que había conocido como guía.
Llegó a la frontera desde un rincón de Mhami. Esquivó los chantajes de la policía marroquí. Incluso pagó su deuda con las mafias del estrecho. Pero él sabía que su lucha era otra. Aquellas barreras que a los habitantes del desierto resultaban casi imperceptibles: cómo sucumbir a la magia del desierto y sentir la ausencia del soplo de las horas. Esa contradicción entre tradición y progreso lo hundía en una melancolía desesperada y al mismo tiempo lo alentaba firmemente en el combate.
Tras dos meses varado en la costa, Ibrahim tuvo que afrontar el día a día del campamento, las reglas de la supervivencia. Esperaba sin excusas la llegada de la embarcación.
Paseando por la rue Centilenas, se encontró con Rachid. El saludo fue enérgico, sin apreciar ninguno de los dos el abismo confuso entre la manifestación y la inmanencia.
Entraron en una tabernita de pescadores. Se sentaron en una mesa de fuera, junto a unas sombrillas de Coca-cola. Rachid sacó dos pitillos y ofreció uno a su amigo. Fumaba y tosían sin hacer ruido, la risa estaba en los ojos, y veían la gente andar de un lado para otro; las mujeres con el ritmo aprendido, los hombres con el rumbo perdido que abarrotaban los cafés, mirándose unos a otros, buscando la falta de complicidad, agotados por un exceso de contemplación. Veían la plazuela Ben–Amir, y allí se intercambiaban todo tipo de cosas; baratijas y chucherías, grifos de cuarta mano, pollos, leche, hortalizas y especias de colores. Y en medio los niños de mirada solvente y desgarradora, que como un espejo cortante, jugaban a ser mayores.
Una fina lluvia minaba los colores, imperceptibles en el volumen de las nubes. Rachid dej de mirar La Gran Plaza. Él comprendía la situación de su amigo. La mar se tragó sus sueños, y también lo sentó en el miedo.
El sol entraba por un hueco del tejado, mezclaba sus partículas con el humo del hachís, al tiempo que los dos amigos brindaban con té. Rachid fue a la barra del bar para pagar el té y las sillas. Metió las últimas monedas en la cartera, alzó los ojos, Ibrahim ya no estaba. No era una ciudad invisible, ni una ilusión. Tal vez era una búsqueda, materia inerte que el desierto traía de lejos. Palabras arrastradas hacia el mar, o el rumor de una inmensidad que nos mira.










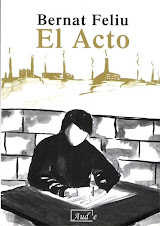




No hay comentarios:
Publicar un comentario